Del odio al amor solo hay un roll de Sushi –y Faulkner–
- 13 jul 2017
- 4 Min. de lectura
Odié el sushi la vez que lo probé. Las algas me parecieron secas y con sabor a tierra. El arroz maluco, pues se prepara con mucho vinagre —y el exceso, en ocasiones, me arruga el paladar—. El salmón que llevaba en su interior era lo único que se salvaba, y eso que me pareció que le faltó sal. Demasiado queso crema, poco condimento y un tamaño que mi boca no soportó. El roll terminó siendo un desastre en mi plato y esa noche concluí que había pagado unos cuarenta mil pesos por una coca-cola —lo único que rodó por mi paladar y no me hizo querer vomitar—. Me sentí culpable y casi dejo mi proyecto de gastronomía en la literatura. Era imperdonable que una persona que escribiera sobre culinaria odiara el sushi. La ley de la contradicción me pegó en el corazón. Quizá la Manuela de hace algunos años habría sucumbido, pero tenía claro que Manuela al Horno iba a persistir hasta saltar del odio al amor; estoy segura de que todos tenemos un bocado que nos reta.
Entonces continué, salían veinte mil pesos de mi bolsillo y quería vomitar, la escena se repetía constantemente. No me detuve. El sushi empezó a ser soportable. Probablemente, por el prejuicio que invadía mi mente y papilas gustativas; no había reconocido el armónico sabor de las semillas de ajonjolí y la salsa teriyaki. Comencé a valorar la suavidad y textura del arroz. Supe que el alga protegía una mezcla única de aromas y sabores y que el pescado no se podía condimentar pues los otros ingredientes ya aportaban suficiente complejidad.
Hoy adoro el sushi y comparo este episodio con la sensación de leer El ruido y la furia de mi Faulkner, William Faulkner.
Es una novela realista: la voz de un incomprendido y la historia fragmentada de la familia Compson. Benjamin es el hermano menor y es autista (y como si fuera poco, el narrador del primer capítulo de la historia). Aparecen otros hermanos, vecinos y amigos. Todos toman la palabra en algún momento de la novela. No entendí nada las primeras páginas, así, como el sabor del sushi aquella noche de mi bautizo. No quería seguir con Faulkner, lo detestaba. ¿Cómo iba a decir que mi pasión era la literatura y al tiempo no poder entender a este escritor? Otra vez la contradicción que me apuñalaba. Pero apareció Dilsey, casi en el mismo momento en que, por golpe de suerte, decidí saborear las semillas de ajonjolí bañadas en salsa teriyaki. Ella es una negra cocinera, es el cemento que no deja que la familia Compson se derrumbe por completo. “Su vestido le caía fláccidamente desde los hombros, sobre sus pechos caídos, se ajustaba luego sobre el vientre y volvía a caer, aglobándose un poco sobre la ropa interior, de regios colores desvaídos, de la que al llegar la primavera y los días cálidos se despojaría capa a capa. Había sido una mujer grande pero ahora se evidenciaba su esqueleto, holgadamente envuelto por una piel ajada que se tensaba sobre un vientre casi hidrópico, como si músculo y tejido hubieran sido valor y fortaleza.” Dilsey fue la luz, ella me llevó de su mano raquítica y manchada por el laberíntico desenlace de El ruido y la furia.
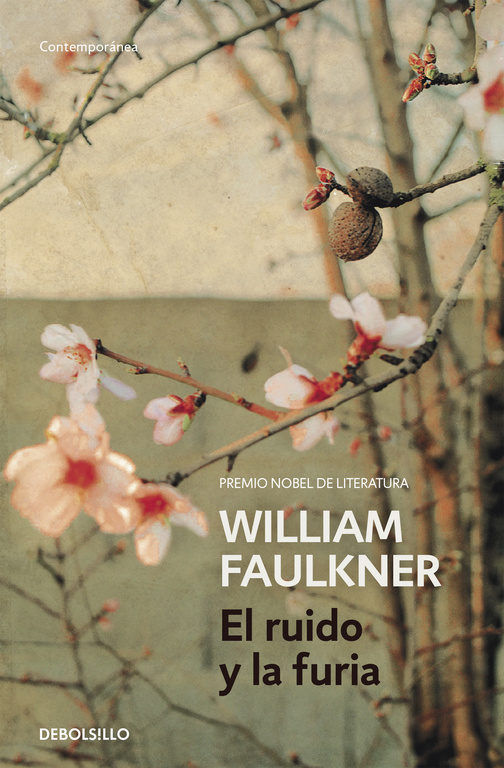
A lo largo de la novela Faulkner hace un ejercicio interesante que no sé si haga que el lector se pierda más de lo que está o lo enrute hacia el sentido de la historia; uno como lector va leyendo, asfixiado y como arrastrado por una marea, cuando se encuentra un tronco en el que puede descansar, una frase en cursiva que nos aterriza y que detiene el tiempo da la fuerza para seguir leyendo, para sumergirse. Recomiendo mucho, si va a ojear la novela, que lea estos fragmentos en cursiva. Son oxígeno. Por ejemplo: “Padre había dicho que antes se reconocía a un caballero por sus libros: ahora se le reconoce por los que no ha devuelto”. Es frescura pura, descanso y alivio. A mí me gustaría ser de esas que no devuelve libros. Pero no puedo hacer lo que no quisiera que me hagan (de nuevo la contradicción).
Llegando al final de novela, en ese momento en que no podía parar, como ahora cuando como sushi, me encontré con otro oasis de cursiva que me dejó respirar. La voz es de Jason Compson, quien odia a su sobrina Quentin pues ella le robó un dinero —o reclamó, a escondidas, lo que era suyo por legalidad— y éste se volvió loco.
Me impactó una afirmación en el monólogo donde se expresa el éxtasis de su enojo. Me pareció que me gritaba en la cara: “Es lo que yo digo, quién nace zorra sigue zorra. Y dejad que pasen veinticuatro horas sin que ningún judío de mierda de Nueva York me diga lo que va a ocurrir”. El ruido y la furia termina siendo una explicación de por qué Quentin y las mujeres de la familia Compson nacen zorras y siguen zorras, pero más que eso, de por qué Dilsey nace negra y sigue negra. Nace pobre y sigue pobre. Pero lo más importante, nace cocinera y muere cocinera.
No puedo terminar esta recomendación que va de mi pellejo, sin permitirles esta imagen de la negra Dilsey: “Dilsey se puso a hacer galletas. Mientras cernía la harina uniformemente sobre la tabla del pan, cantaba, al principio para sí misma, algo sin melodía ni letra concretas, repetitivo, lastimero y quejumbroso, austero, mientras caía una leve, constante nube de harina sobre la tabla de pan”.
Leer El ruido y la furia es como escuchar un zumbido de mosquito durante una larga y sofocante noche. Pero esto no importa cuando la negra noche y el chiflido pronostican un placer incomparable.
@manuelaalhorno
manuelaalhorno.wordpress.com
//



















Comentarios